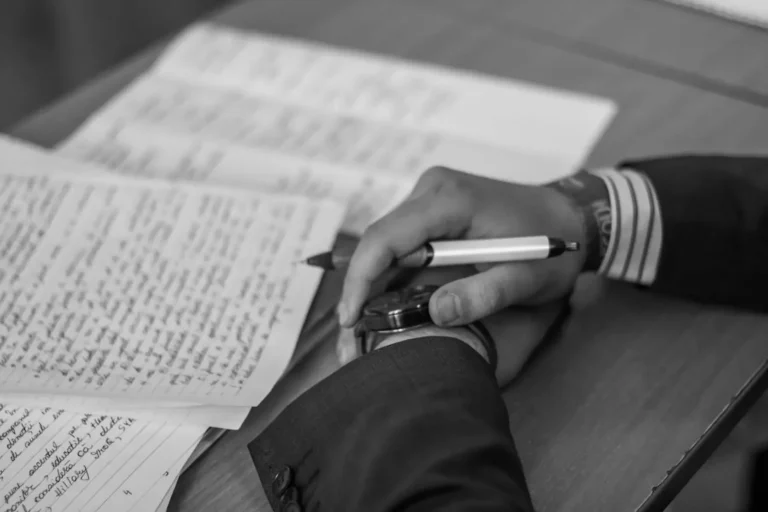Por Ingen Nikoj
Recuerdo la primera vez que escuché la palabra “maricón”. Tenía alrededor de 6 o 7 años y mi tío había llegado de Estados Unidos para pasar las Navidades en familia. Al estilo típico de una fiesta puertorriqueña, los hombres se sentaron afuera en el patio para beber y conversar entre ellos. Yo, siendo en ese momento une niñe muy apegade a mi padre, me quedé jugando con mis muñecas en el centro del círculo que habían formado con las sillas de plástico. No recuerdo de quién estaban hablando, pero la voz llena de asco y odio de mi tío nunca se disipó de mi memoria: “Ese cabrón es un jodio’ maricón”. La segunda vez que lo escuché, estaba en elemental. El insulto fue dirigido a mi mejor amigo, quien prefería pasarse con las chicas y hablar sobre la vida que pasar el recreo sudando en la cancha con los otros varones. Yo, siempre queriendo ser el defensor de todes, le grité que era un envidioso porque las chicas preferían pasar tiempo con mi amigo que con chicos como él que apestaban y nos halaban el pelo. Y así, los peyorativos hacia la comunidad LGBTQ+ aumentaban a medida que iba creciendo: pato, mariquita, mariposa, bucha, muerde almohadas, marimacha, etc. Se infiltraban casualmente en las conversaciones a mi alrededor como si estuviésemos hablando del clima, excepto que estas palabras no se las llevaba la lluvia.
Esto no es nada nuevo si perteneces a la comunidad. La violencia pareciese que viniera integrada al paquete de tu descubrimiento sexual y romántico, enredada en el lazo de color arcoíris, con un mensaje que dice: ¡Felicidades, descubriste que no eres hetero!, ¡El mundo te odia!, ¡Suerte sobreviviendo! Es algo que se siente inevitable. La violencia toma diferentes formas, como mencioné anteriormente. La verbal suele ser la más común. Ya que está integrada en nuestro vocablo diario, la gente no suele prestarle atención. No hay una urgencia colectiva como algo que debe ser atendido y arrancado de nuestras lenguas. Al final del día “solo son palabras y hay que aprender a tener la piel dura porque el mundo no es gentil”. Pero como toda semilla que se deja desatendida, esta crece de manera desenfrenada y de palabras pasamos a amenazas, de amenazas a puñetazos, y de puñetazos a la muerte.
En Mileidy en la canoa —cuento corto que es parte de la antología titulada Malacostumbrismo (2012) escrito por Carlos Vázquez Cruz— se nos describe en detalles grotescos el crimen de odio que sufre una mujer lesbiana “marimacha” por las manos violentas de dos hombres. La sodomía, crueldad y violencia que someten sobre su cuerpo es similar al que muchas veces escuchamos en las noticias cuando ocurre un feminicidio. Sin embargo, este acto está inspirado por el golpe al ego del macho que no es deseado por una mujer debido a su sexualidad. Esta toma como ofensa el no ser correspondido y, por encima de ello, se siente burlado al ver a una mujer vestida masculinamente. Mientras se burlan y agreden a Mileidy (quien parece haber sido asesinada antes de que las agresiones sexuales comenzaran) buscando la existencia de un pene, los hombres se enfurecen al ver que utiliza bóxer y deciden empalarla a través de su vagina, destripándola en el proceso. Tiran su cuerpo al fondo de una charca donde luego es encontrada por sus familiares y el resto del pueblo (uno muy religioso, vale recalcar). Y mientras su familia llora y sufre, intentando tapar su cuerpo lo mejor posible, “el barrio observaba, y las uñas, largas o cortas, labradas o cuarteadas, se reservaban la facultad de echarles una mano” (Vázquez Cruz, 2012, p. 67-68). Es un recordatorio oscuro de que una sociedad con valores como la nuestra no tiene ninguna simpatía por los cuerpos queer.
A veces la violencia se imparte de manera institucional y gubernamental. Las leyes federales “antigays” son difíciles de rastrear debido a la ambigüedad del lenguaje que se utilizaba en ese momento. La mayoría de los cargos hacia las personas queer eran cargos de “sodomía” y mayormente se ejecutaban hacia los hombres gays, ya que a las mujeres no se les consideraba seres sexuales (The U.S. Capitol Historical Society, 2024). No fue hasta junio 26 del 2015 que el matrimonio igualitario fue reconocido en Estados Unidos como legal (The Journey To Marriage Equality In The United States, 2023) y no fue hasta julio 13 de ese mismo año que las parejas queer podían aplicar para una licencia de matrimonio. Acciones seudodemocráticas que solo están ahí para dar la ilusión de legalidad cuando realmente se aferran al discrimen de quienes consideran “otro”, y así, moldear el lenguaje para poder obtener negación plausible frente al lente social.
Si vives bajo una dictadura, como fue el caso de Pedro Lemebel, entonces el gobierno puede tomar medidas más agresivas contra tu comunidad. El cronista siempre fue muy vocal sobre la violencia que sufría la comunidad transgénero y travesti bajo la dictadura. En Loco afán: crónicas de sidario, la primera crónica establece el tono de cómo serían los próximos años de la comunidad bajo la dictadura chilena. Titulada LA NOCHE DE LOS VISONES (o la última fiesta de la Unidad Popular), Lemebel relata la caída de la Unidad Popular, los comienzos de la dictadura y la llegada del SIDA a Chile. Y aunque este relato hace una crítica sobre las complejidades sociales que surgen dentro de una clase proletaria versus la clase aristocrática, cuando la dictadura surge, los más afectados son las comunidades marginalizadas: “Vino el golpe y la nevazón de balas provocó la estampida de las locas, que nunca más volvieron a danzar por los patios floridos de la UNCTAD.” (Lemebel, 1996, p. 14).
Luego está la violencia médica. Esa donde el DSM (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) siguió una larga tradición en medicina y psiquiatría que en el siglo XIX se apropió de la homosexualidad de la Iglesia y, en lo que debió parecer un impulso de ilustración, la promovió de pecado a trastorno mental. No fue hasta el 1987 que la homosexualidad dejó de ser identificada como un trastorno mental (Burton, 2024) y no fue hasta el 2013 que el término “trastorno de identidad de género” —el cual era el nuevo cambio de la palabra “transexualismo”— fue cambiado a “disforia de género” para identificar a una persona transgénero. ¿Sí notamos cómo todavía está en el libro de trastornos mentales? Ajá. Total, ¿de que vale sacar la palabra del DMS cuando ya el daño ha sido cometido? Sabemos qué ocurría —corrijo, ocurre, solo que saben esconderlo mucho mejor, especialmente en círculos religiosos— en las terapias de conversión: electroshock, drogas que inducían al vómito, terapias de aversión, castraciones químicas, entre otros métodos de tortura (Infobae, 2020). La crisis del SIDA en Estados Unidos, tildada “la plaga gay” en una conferencia de prensa donde el secretario de prensa del presidente Ronald Reagan, Larry Speakes, se ríe del nombre, no fue trabajada hasta que comenzó a afectar a las personas cisgénero y heterosexuales (Flashback: Radical AIDS Activist Group ACT UP, 2018). Nos dejaron morir porque consideraban que la enfermedad se estaba llevando a los indeseados.
Es difícil confiar en el sistema de salud cuando nos ha fallado innumerables veces.Y es en estos momentos, donde me encuentro haciendo largas horas de investigación para encontrar algún recurso literario que narre la violencia a la que nuestra comunidad es sometida, me pregunto si es siquiera necesario añadirlo a nuestra ficción. Cuando escribo “libros donde se exploran temas de violencia hacia la comunidad queer” en mi barra de búsqueda, lo primero que me aparece es una noticia de una chica trans que asesinaron a golpes. Artículos de periódicos de diferentes países con estadísticas de crímenes de odio, vídeos de personas queer siendo atacadas en el tren porque son visiblemente queer, historias de Facebook donde mi amigo trans narra con lágrimas en los ojos cómo es atacado por un homófobo en una gasolinera en Puerto Rico mientras le grita que se irá al infierno. Cuando prendo la televisión para buscar una distracción, siempre muestran la misma caricatura de un hombre gay afeminado en el cual el show se asegura de que todo el laugh track solo aparezca cuando hace algo “demasiado gay”. En otras ocasiones: es una lesbiana que llora mientras su familia la saca de la casa, un personaje trans es humillado frente a sus amigos cuando alguien de su pasado decide exponer su vida pretransición, dos amantes que deben esconderse de sus padres que son religiosos fanáticos para poder sentir un poco de esa felicidad que solo se les promete a las personas hetero, y canal tras canal, las historias queer en nuestros medios están saturadas de tragedia. Porque la violencia es algo que viene con el paquete y mientras más rápido lo aceptes, más chance tendrás de sobrevivir. No necesito ficción para esta violencia, la veo, la vivo todos los días.
Bibliografía
Burton, N., MA MD. (2024, 24 junio). Not until 1987 did homosexuality completely fall out of the DSM. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/hide-and-seek/201509/when-homosexuality-stopped-being-a-mental-disorder
Flashback: Radical AIDS Activist Group ACT UP. (2018, 15 octubre). [Vídeo]. NBC News. https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/lgbtq-history-month-early-days-america-s-aids-crisis-n919701
Infobae. (2020, 25 julio). Cómo son las terapias de conversión: es la razón por la que se prohibieron. Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/25/como-son-las-terapias-de-conversion-es-la-razon-por-la-que-se-prohibieron/
Lemebel, P. L. (1996). Loco afán: crónicas de sidario, [PDF]. EDITORIAL ANAGRAMA. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4478420/mod_resource/content/1/Loco%20af%C3%A1n.pdf
The Journey to Marriage Equality in the United States. (2023, 29 marzo). HRC. https://www.hrc.org/our-work/stories/the-journey-to-marriage-equality-in-the-united-states
The U.S. Capitol Historical Society. (2024, 6 marzo). History of LGBTQ+ Legislation in Congress | U.S. Capitol Historical Society. United States Capitol Historical Society. https://capitolhistory.org/capitol-history-blog/a-summary-history-of-lgbtq-legislation-and-representation-within-congress/
Vázquez Cruz, C. (2012). Malacostumbrismo. Erizo Editorial.