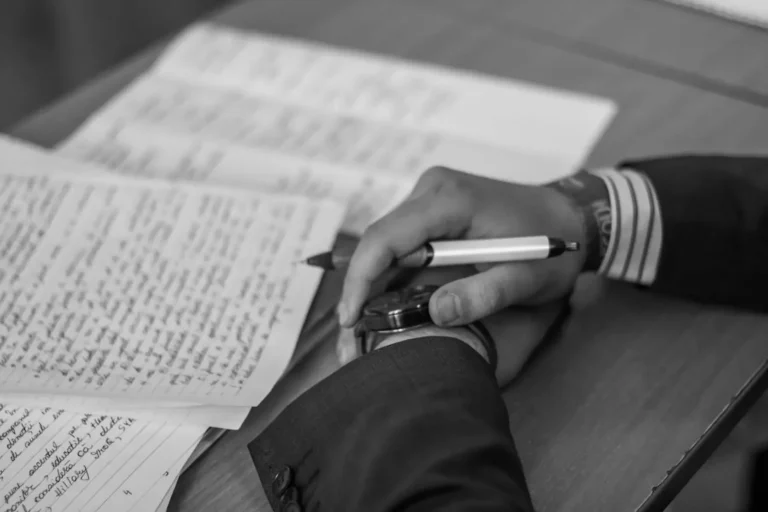Miriam Poyatos Plaza
En ocasiones, cuando menos lo esperas, la vida nos sorprende. Cuando creemos que lo hemos visto todo, que sabemos de todo… Silencio. Pausa. Suspenso. Pelos de punta. ¡Luces, cámara y acción!
El sábado pasado me vi en medio de una “fiesta” en el Viejo San Juan. Un sábado ¿corriente? Eso creía. La verdad que me levanté con el pie izquierdo, sé que muchos días este se adelanta. Nunca es tarde para levantarse con los dos a la vez. O incluso para coordinarlos una vez ya en marcha. Volvamos al tema: una celebración por la cultura puertorriqueña. Paseábamos por allí disfrutando de una bonita noche cuando, de pronto, la bomba acarició tímidamente mi tímpano.
Soy de los que se hace de rogar, pero esta vez no. Me vi directamente atraído por la función. ¿Atracción? No hay mayor ejemplo de la ley de gravitación de Newton, la cual dice: “La fuerza con que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa”. Los dos objetos: la función y yo. Disculpen el egocentrismo o egoísmo (como lo quieran llamar), pero solo así puedo narrar la “inmersión”. Interpretaré la función como un cuerpo líquido, contrario a algo rígido, de mayor fluidez, contrario al estatismo. No sé si alguna vez han tenido el placer y la suerte de acudir a una función así.
Durante mi querida estancia en Puerto Rico, esta fue una de las veces que más satisfecho me sentí. Cuando uno se siente satisfecho, un pequeño cosquilleo recorre el cuerpo. Es el alma que grita y se emociona. Encajada en un recipiente físico rebosa sus barreras y traspasa los límites. Ahí, solamente ahí sentimos el universo en nosotros. Dentro de nosotros. Luz, calor, estrellas. Observé un gesto genuino: la reverencia de la mujer hacia el barrilero. Vi algo más allá. Una cesión. ¿De qué? Del ritmo. Los latidos del corazón reniegan del cuerpo individual para formar algo más. Una expresión que trasciende la física elemental. El universo se hace pequeño. La cesión del ritmo: dos corazones auténticos latiendo en armonía.
Hay expresiones culturales poco cuestionadas. Desconozco el origen de este gesto siendo sincero. Me voy a atrever a descifrarlo y aquí se quedará, ni lo buscaré, ni preguntaré. Como dice un dicho popular de mi tierra: “a mirar, para no preguntar”. Más que mirar, observé. Podrán decirme que no y me corregirán, y yo les escucharé, pero esto descifré. Tocando el conjunto, sutilmente entra una mujer al compás de la música. Da unos pasos hacia el centro, se coloca delante del barrilero y lleva acabo la reverencia. Se agacha suavemente y se miran a los ojos. Miradas que lo dicen todo, ojos como espejos del alma.
Me gustaría introducir tres personajes o figuras tratadas por García Lorca: la musa, el ángel y el duende (Lorca, 1933). Tres más para la función. Sin embargo, estos ni tocan, ni cantan, ni bailan. Dos vienen de fuera, el otro de lo más recóndito del alma. En el gesto de la reverencia me cegó un destello de luz: el ángel. La musa, escondida y vieja, movía la batuta lentamente. Daba forma a la expresión. Y, ¿el otro? ¿Dónde se escondía el duende? Como bien se sabe, los duendes son juguetones y no se dejan ver fácilmente. No fue hasta casi el final cuando le descubrí.
Se hizo el silencio de repente. No entendí por qué. Todas las miradas buscaban a una niña. Supongo que tendría entre seis y siete años de existencia, cuatro de vida aproximadamente. Con la mirada fija y brillante se colocó delante del barrilero. No flaqueaba. Pisadas consistentes. Ni una duda en la ejecución. Tras la reverencia, apareció el duende. Los tambores despertaron al duende dormido. La percusión se adentró en el cuerpecito de la niña. El duende, atraído por el ritmo, se asomó. Para Lorca, el duende es la voz del corazón en su más pura forma, las raíces del alma. Supongo que ese duende es el que, de vez en cuando, hace bailar la jota montañesa a mi abuela.